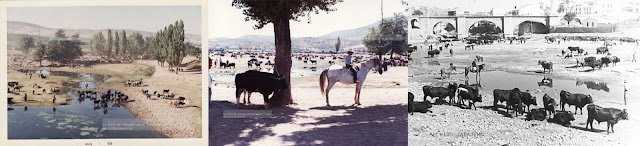Todos los años hasta finales del
siglo XIX, llegaban a Plasencia, como a tantas otras ciudades, cómicos
ambulantes que durante una temporada de verano recreaban a los vecinos con
representación al aire libre en los patios o corrales que, si no tan
famosos como el de ” la Pacheca”
madrileño, eran suficientes para romper la monotonía de la vida provinciana.
Francisco Ricci, el pintor de los
cuadros del Retablo Mayor de nuestra Catedral, había sido uno de los
decoradores del teatro Regio Alcázar de Madrid para festejar el cumpleaños de
la Reina D.ª Mariana de Austria a poco de celebrar su matrimonio con Felipe IV,
entusiasta y decidido protector de esta clase de espectáculos que dieron tanta
veces pié a las habladurías de los mentirosos de la Corte y, más de una, lugar
a efectivos tropiezos del Monarca.
Pero por entonces aún no había
llegado a nuestra ciudad el avance del decorado y no pudieron por ello, en
ninguno de los requerimientos hechos a Ricci para la composición de los cuadros
del Retablo, invitarle o lucir sus habilidades en este otro campo, a la sazón
tan nuevo.
También aquí, como en tantos otro
lugares, la creación de los Patios de Comedia obedeció en su principio al
motivo de beneficencia pública y durante
muchos años los ingresos que tales espectáculos dejaban, deducido el beneficio
de la Compañía, engrosaron los recursos del Hospital de D.ª Engracia de Monroy,
ampliado después con pastoral esplendidez por el gran Obispo Laso que
evoluciono al antiguo Hospital Provincial.
Uno de estos Patios o Corrales
para representaciones cómicas, llevadas a cabo por profesionales “de la
Lengua”, estuvo en parte de lo que es hoy la Plaza de Abasto sin que nos
atrevamos asegurarlo de manera definitiva pues los documentos de la época que
hemos vistos se limitan a decir que estaban enfrente de la Iglesia de San
Esteban.
Era su Patrono el Ayuntamiento de
la ciudad y a él se dirigían en respetuosa instancia los autores “como entonces se
llamaban” de la Compañía cómica que deseaba actuar y con el Ayuntamiento
concertaban el número de representaciones, el precio de las entradas y el
beneficio para el destino específico del corral o Patio de Comedias. Las
representaciones comenzaban a las dos de la tarde y en las entradas se
distinguían la común, la de medio Teatro, la de Teatro entero y Palcos
principales.
Las frecuentes alusiones a
escándalos políticos y administrativos de índole nacional y las desvergüenzas
de lagunas comedias obligaron a los cuidadores de la cosa pública a exigir la
previa lectura de las obras que habían de representarse y a la implacable
censura de los trozos escabrosos.
Sin embargo, cómicos y cómicas se
permitían improvisar chistes y ocurrencias que después degeneraron en
verdaderas chocarrerías y escandalosa
obscenidades que eran replicadas con igual desenvolturas por los gamberros de
la época.
 A últimos del siglo XVIII la
Compañía que arribó a Plasencia y que dirigía el Sr. Corcuera se encontró en la
ciudad de Plasencia con un Alcalde dispuesto a que las mas recatadas damas y
pudorosas doncellas pudieran asistir a
las representaciones del Patio de Comedias sin tener que ruborizarse ante los
atendimientos de algún desconocido actor o alguna desvergonzada.
A últimos del siglo XVIII la
Compañía que arribó a Plasencia y que dirigía el Sr. Corcuera se encontró en la
ciudad de Plasencia con un Alcalde dispuesto a que las mas recatadas damas y
pudorosas doncellas pudieran asistir a
las representaciones del Patio de Comedias sin tener que ruborizarse ante los
atendimientos de algún desconocido actor o alguna desvergonzada.
Concede el permiso que se
solicita de treinta representaciones, pero toma enérgicas medidas para evitar
los abusos.
A través del barroquismo de la
literatura de aquel tiempo se deja adivinar que en más de una ocasión había
burlado en sus loables previsiones al Alcalde por lo que esta vez extrema los
detalles y manda fijar a la puerta del Corral, después de leído por el
pregonero en las plazas de la ciudad, un Bando, del que son los párrafos
siguientes:
“Prohíbo seria y rigurosamente a todos los
actores el que se desvíe de la letra de sus respectivos papeles usando en la
expresión de caprichos arbitrarios bajo el pretexto de graciosidades mal
concebidas impropias de la pieza e indecentes en un acto de tan grave
circunstancias. E igualmente les prohíbo que se presenten en el foro con
vestidos deshonestos”.
“Prohíbo a los espectadores la
infracción del profundo silencio que debe haber en las representaciones y se
prohíbe todo hecho, dicho y libertades contrarias al objeto, a la moralidad
cristiana, al decoro, modestia,
decencia, gravedad y subordinación que deben reinar en las funciones públicas”.
Terminaba confirmando:”que los que
quebrantasen las disposiciones “con los procedimientos correspondientes a su
caso, clase y circunstancias y en general con quince días de prisión de la que
saldrían con las custodia necesaria a los
trabajos públicos”
Las mismas penas se imponían a
los que osaren a remover el Bando de sitio en que estaba fijado.
Posteriormente y con vida ya mas lánguida
hubo otro Corral de Comedias en una Travesía de la calle Cartas y otro en el
Patio del que había sido el Convento de San Francisco.
La afición al teatro, el cambio
de costumbre y el deseo de poder disfrutar de espectáculos de esta índole en
todas las épocas del año y en las horas de la noche llevó a la construcción en
Plasencia de teatros techados como fue en su tiempo el Teatro Romero, y
posterior mente el Teatro Sequeira y Alcázar.
José Antonio Pajuelo Jiménez - Pedro Luna Reina




.bmp)